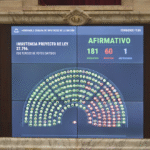Now Reading: Volver a empezar: 5 historias de superación
- 01
Volver a empezar: 5 historias de superación

Volver a empezar: 5 historias de superación
La explosión de una bala de cañón, un accidente de tránsito, una crisis económica: nadie está exento de las desgracias. La fuerza de voluntad es una herramienta imprescindible para comenzar otra vez, pero no es la única. Desde el apoyo familiar hasta la contención social, cualquier ayuda es necesaria para reinventarse. Cinco historias que demuestran que, por más que uno se caiga, siempre es posible barajar y dar de nuevo.
Juan Bacagianis: Fotógrafo y camarógrafo especializado en surf

En la cresta de las olas
Su cómoda vida en la gran ciudad se puso en jaque cuando su intestino se perforó y casi muere. Después de ocho cirugías y una larga recuperación, vendió todo, dejó su trabajo en una multinacional y entregó su vida a perseguir y registrar las mejores olas del mundo.
A los 24 años lo tenía todo: era licenciado en Comunicación, me habían efectivizado en Turner Broadcasting y prometido un ascenso en el futuro. Tenía mi auto, mi departamento, todo era perfecto. Era la época en la que venían a filmar a la Argentina grandes empresas de afuera para Estados Unidos y Europa. Un día me empecé a sentir mal, y al otro, todo cambió: se me perforó el intestino. Me operaron siete veces, estuve en coma. Todavía recuerdo que cada vez que me llevaban hacia un quirófano le preguntaba al camillero: «¿Saldré vivo de esta?»”.
“Usé una bolsa de colostomía durante cinco meses hasta que me recuperé, y luego me volvieron a conectar el intestino. Ese mismo día me enteré de que mi papá tenía un cáncer terminal. Cuando murió, a los dos meses, decidí renunciar a todo y me prometí cumplir el sueño que siempre tuve: filmar, fotografiar y surfear las olas más grandes y peligrosas del mundo”.
Desde que tiene memoria, Juan Bacagianis fue fanático de las revistas de surf. Tenía suscripciones para que llegaran a su casa desde Estado Unidos. Así fue como conoció todas las playas: fotos y más fotos de arenas blancas, palmeras y olas gigantes. A su vez, Juan había sido campeón intercolegial, amateur y junior de bodyboarding, un deporte que se practica con una tabla más corta y flexible que la de surf convencional. En su adolescencia, comenzó a viajar a Chile para surfear olas gigantes.
A los 30 años, después de la reconstrucción de su intestino, le habían dicho que ya no podría surfear. A Juan esta noticia no solo no le importó, sino que redobló la apuesta. Vendió todo, juntó el dinero, compró una cámara réflex y sacó un pasaje a Puerto Escondido, en México. Allí se quedó seis meses para surfear las olas gigantes de la playa Zicatela. Después de lo que había vivido, se sentía invencible. Así empezó a hacerse amigo de muchos surfistas conocidos que lo veían en el agua, camuflado, como si se tratara de un par.
De México viajó a Nueva York para comprar equipos de filmación. Su siguiente parada fue Hawái: allí es donde se definen los campeones mundiales, donde en cada rincón se respira el surf.
“Ahí me compré una camioneta por US$ 700, una van en la que viví cuatro meses. La policía me echaba de los estacionamientos, comía cualquier cosa y me bañaba en los baños públicos o en las duchas de la playa con jabón y traje de baño. Mi único deseo era sacarle fotos a la Pipeline, una de las olas más peligrosas del mundo”.
Bacagianis les compró equipos a los mejores fotógrafos del mundo y comenzó a relacionarse con los surfistas. “«¿Este loco de dónde salió?», se preguntaban. Yo lograba conseguir entrevistas y fotos que otros no podían, porque los surfistas confiaban en mí como uno más”.
Después de cinco meses en la isla, Juan viajó hacia Tahití a buscar la Teahupo’o, una ola que da miedo con solo ver una fotografía. Su característica especial es que forma una especie de escalón dentro del mar. “Iba a estar un mes, pero me quedé casi cinco, hasta pasé por un tsunami. No tenía ni siquiera internet, me mantenía vendiéndoles fotos a los surfistas”.
Sin planearlo, en medio de sus viajes, las principales páginas web de surf habían subido sus videos. En un día, podían llegar a 60.000 las reproducciones. Fue así como su material comenzó a verse en noticieros de Inglaterra y a publicarse en China, Japón, Rusia, Estados Unidos, Australia, Chile, Perú, España, Portugal, y Francia. Con esta exposición, llegó también el trabajo: marcas como Quiksilver, Patagonia o Billabong comenzaron a contratarlo, y hasta logró publicar sus fotos en Surfing Magazine, la revista a la que estaba suscripto en su infancia. Después de una temporada como corresponsal para ESPN y Gravedad Zero, la firma Volcom lo alojó en su casa de Hawái, la más preciada del estado.
“En todas las olas que logré surfear murió mucha de gente, otros quedaron cuadripléjicos. Yo también tuve lo mío. En Hawái, un accidente muy grave en el pie; en Tahití, me pegué la cabeza contra el fondo del mar; en México, estuve mil veces a punto de ahogarme. Tuve muchas de las enfermedades locales, virus de los que no tengo la más remota idea de qué son. Pasé la noche en lugares precarios: cabañas de madera sin ventanas –solo mosquiteros–, donde dormía en el piso, con mis equipos. Todavía lo sigo haciendo. Este trabajo me retribuye poco económicamente en comparación con todo lo que doy, pero a la hora de hacer cuentas, es impagable. Es imposible salirte del sistema del todo, solo intento tener una vida simple. Sé que no voy a ser millonario, pero mientras esté en este plano de la vida, quiero ser feliz”.
Juan volvió, año tras año, a todos lados . Los surfistas lo encontraban en México, en Hawái, en Tahití, en Chile. Siempre le decían lo mismo: “¿Cómo hacés para estar en todos lados en el momento justo?”. “Lo hago como puedo”. Viajar con toneladas de equipos y con sus tablas persiguiendo temporadas de olas a través del mundo: pura adrenalina. Por primera vez en ocho años, tal vez no visite Hawái durante esta temporada. Siente que el surf se convirtió en una moda y para él significa otra cosa, un escape: la playa es el único lugar al que pertenece.
“En el surf encontré libertad. Kelly Slater, que fue 11 veces campeón mundial de surf, dice que una vez que entrás, no podés salir. Yo me la pasé negándolo por años, yendo a la facultad, a la oficina. Pero nunca pude dejar de ir los fines de semana a Mar del Plata a meterme al menos un día en el mar. Te queda en la sangre. Es imposible de borrar, aunque mi vida se ponga en riesgo en cada ola desde hace ocho años”.
Rebelde con causa
Silvia Flores Docente popular y responsable de la cooperativa La Juanita

El accidente de su padre la llevó a la calle y al alcohol. La militancia barrial y el trabajo con niños le enseñaron a canalizar su bronca para mejorar su propia realidad y la de quienes la rodean. En la actualidad, lleva adelante proyectos solidarios junto a Martín Churba y Maru Botana.
Cuando tenía 14 años, mi padre sufrió un accidente en las manos y le quedaron la mitad de sus dedos. Siguió trabajando hasta que lo echaron. Entonces, la vida dejó de tener sentido para mí, sentía mucha bronca con personas que estaban en una situación distinta. Dos meses antes de terminar quinto año, abandoné la secundaria por resentimiento. El alcohol y la calle fueron mi refugio. Jamás estuve en una situación de adicción crítica, pero sí de sentir falta de oportunidades. Creía que nunca iba a ser más de lo que me había tocado ser”.
Los padres de Silvia Flores llegaron a Buenos Aires desde el interior para construir su vida. Se mudaron a La Matanza y de a poco las cosas crecían. Ella era empleada doméstica; él, metalúrgico. Cuando su padre quedó sin empleo, en 1995, se acercó al Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de La Matanza. En medio de sus frustraciones, Silvia encontró allí a personas que le enseñaron cómo recanalizar su energía. “Si querés ser rebelde, no hay nada mejor que brindar apoyo escolar, es la forma de ir contra el sistema y cambiar las cosas”, le dijo alguien. Y así empezó.
“Entendí que había miles de niños que sufrían cosas peores”. Así fue como un día se encontró con Soledad, una nena que se portaba tan mal como ella recordaba haberse portado. “Si no querés venir más, no vengas más, pero no molestes”, le dijo Silvia, tratando de mejorar la situación. “¿Vos qué te metés? A mí me violan todas las noches y yo no digo nada”, dijo Soledad.
Entonces Silvia supo que para cambiar esta realidad tenía que formarse. A los 18 años, comenzó con psicología social y educación popular. Tomaba todo curso de formación que podía, ansiaba tener todas las herramientas posibles.
En 1997 se implementaron los subsidios para desocupados, conocidos como “planes trabajar”, que la organización en la que trabajaba Silvia rechazó de cuajo porque «atentaban contra la cultura del trabajo». Fue así como en 2001 fundó, junto a otros compañeros, La Juanita, una cooperativa que proponía mejorar la calidad de vida del barrio mediante emprendimientos propios de carácter educativo y productivo.
“En 2004, me incorporé al equipo del jardín comunitario de la cooperativa. Yo estaba estudiando psicología social y la idea era trabajar con los padres. En la primera reunión, nos dimos cuenta de que no había nadie para cuidar a los chicos. Las maestras debían estar con las mamás, y esa tarde yo jugué con ellos. Aquel día descubrí mi vocación. Tenía 24 años. Ser educadora popular fue una de las experiencias más maravillosas de mi vida”.
En 2008, Silvia asumió como directora ejecutiva de la cooperativa. Su tarea es ayudar a los jóvenes a canalizar su rebeldía a través de acciones solidarias y fomentar la cultura del trabajo. En la actualidad, La Juanita tiene un programa de capacitación en oficios para jóvenes y adultos. Pasan por allí más de 600 personas por año. Además, tienen call center propio y un proyecto de producción de cuadernos artesanales que se llama 1 x 1: por cada cuaderno que se vende, se dona otro. La cooperativa logró construir su escuela primaria, que comenzará a funcionar durante este año. Uno de los últimos emprendimientos fue la articulación con el banco Santander Río; es el primer caso de una sucursal dentro de un barrio marginal. Entre sus proyectos más conocidos se destaca un taller textil que trabaja desde 2004 con el empresario Martín Churba. Esto les permitió exportar prendas a Japón y a otros países del mundo. También, una panadería que en 2006 comenzó a trabajar con la famosa cocinera Maru Botana.
“Cada vez que nos caemos, pensamos que siempre hay algo peor que puede pasar. Lo que no te mata, te fortalece. Tres años y medio atrás viví algo muy complejo. Tuve gemelas, padecimos el síndrome transfusor-transfundido. Eran mis únicas hijas, y fue un proceso muy difícil porque finalmente fallecieron: Valentina al nacer y Juanita a los 14 días”.
La persona que estuvo al lado de Silvia para contenerla durante el duelo fue Maru Botana, quien había vivido una situación muy parecida. Maru los ayudó, además, con el trabajo de la panadería: les dio una receta de un pan dulce y confió en que ellos lo podrían hacer. “Lo llamamos el pan dulce de la dignidad”. El producto se vende a grandes empresas y con sus ingresos se recaudan fondos para los proyectos educativos.
“Lo más importante que puedo dejarles a los chicos y a los adolescentes es apostar a que sean rebeldes y a que sepan canalizar la rebeldía en algo bueno, con una institución que los contenga”. Como resultado de esta idea, diferentes jóvenes llegaron a la cooperativa con causas o problemas judiciales, y hoy se encuentran trabajando como encargados de una fábrica.
“Hay un montón de circunstancias que te hacen creer que no servís para nada. Modificar esa conducta es difícil, pero no imposible. Muchos crecen con falta de expectativas. Cuando conocés a una persona en La Juanita, te dice que no tiene un sueño, pero si empezás a indagar te das cuenta de que tiene un montón. Al principio, creamos la cooperativa por necesidad. Hoy es una convicción: la importancia de no olvidarnos nunca de dónde venimos”.
Futuro sobre ruedas
Gustavo Rodríguez: Diseñador de bicicletas para usuarios con discapacidad

¿Qué pasa cuando no podés hacer lo que más te gusta? Una recomendación médica después de un accidente lo llevó a diseñar una bicicleta especial. Hoy trabaja exclusivamente para mejorar la movilidad de personas imposibilitadas de pedalear.
Mi día a día siempre fue sobre una bicicleta. Un mañana de verano de 2009, mientras andaba por la calle, se abrió la puerta de un taxi. Fue una cuestión de segundos para que volara por arriba del auto. Después vinieron la ambulancia, el hospital, un yeso para sanar la clavícula y un diagnóstico médico que no me esperaba: «Por el problema que tenés en el hombro, olvidate de volver a andar en bici por un largo tiempo». No lo escuché, no era una opción. A los pocos días empecé a construir mi propia bicicleta reclinada, un tipo de bicicleta con respaldo que tiene las mismas piezas, pero distribuidas de forma diferente para que no perjudiquen mi recuperación. Al mes y medio ya estaba lista. Eso fue el motor para todo lo demás”.
Gustavo Rodríguez no se detuvo. Lo que empezó como un rodado especial para él terminó en el emprendimiento Ceibo Bicicletas: un taller que, entre otros objetivos, les da independencia motora a personas con discapacidades que no son temporales sino definitivas.
Para crear su primera bicicleta reclinada, comenzó buscando tutoriales por internet, porque en Argentina no las vendían. Empezó a cortar caños y a soldar. Su primera creación funcionaba pero no se conformó y quiso mejorar. Probó con otra y otra y otra.
En 2009, la Masa Crítica –esa movilización urbana de ciclistas que defienden los derechos de quienes andan en bicicleta– estaba formada por apenas 100 participantes. En aquellas marchas, todos se acercaban para preguntarle por su bici. Entre varias personas, entonces, armaron La Fabricicleta: un taller popular de autorreparación de rodados. Gustavo empezó a ir, y así conoció el mundo de las cadenas, los fierros y los parches, gente que trabajaba en bicicleterías o que tenía sus propios talleres. Allí fue haciendo contactos, y cuando salió un trabajo real en uno de estos lugares, no lo dudó y renunció al suyo, que era en un local de tenis.
“En esa época, empecé a subir fotos de mi bicicleta a un foro y aparecieron compradores. No era mi intención venderla, pero insistieron, así que comencé a pensarlo como un negocio: armé las primeras y las vendí. Lo hice por tres años, como si fuera un pasatiempo. Hace un año y medio que me dedico solo a esto: fabrico y vendo”.
“La idea era armar bicicletas de estilo, de diseño, con toques personales para cada cliente, y el mercado me fue llevando a crear también las de carga, que pueden llevar hasta 150 kilos. Son proyectos interesantes porque cada uno es diferente al anterior, un desafío distinto. También hice varias plegables a pedido, urbanas y dobles”.
Su mayor reto fue cuando comenzó con las handbikes: bicicletas diseñadas para pedalear con las manos, para gente con discapacidades en los miembros inferiores. La primera fue para una chica que había quedado cuadripléjica. Ella trabajaba a 15 cuadras de su casa y necesitaba una bicicleta con la que pudiera volver a trasladarse. Su idea era salir de la casa con la silla de ruedas, calzarla en la bicicleta, llevarla hasta el trabajo, y de ahí moverse con la silla. La segunda fue para un chico que tenía ataxia, una enfermedad degenerativa de la musculatura que provoca pérdida de fuerza y motricidad. Como él integraba un grupo de bailarines en sillas de ruedas, la quería para tener independencia e ir a su academia de baile solo. Luego se acercó un muchacho que había quedado paralítico, alguien habituado a correr carreras en bicicleta y a escalar montañas. Lo que precisaba era un modelo para andar por la montaña.
“Es muy difícil hacer un solo modelo de bicicleta para todas las discapacidades. Por eso, tardo alrededor de seis meses en fabricarlas. Lo que más tiempo lleva es pensarlo y tratar de resolver cada problema de la forma más eficiente. Por lo general, cuando llegan estas propuestas, las tomo como un desafío. No son trabas sino dificultades por resolver. Y el valor a cada bicicleta se lo da la persona. Yo solo les doy el medio, el vehículo”.
Para ir aún más lejos, en 2012, Gustavo creó una ONG: Bicis por Sonrisas. El objetivo era buscar donaciones de bicicletas o repuestos, y con ellas, construir bicis para diferentes locaciones de Argentina. Como las armaba en su taller de Valentín Alsina, el mismo lugar que tenía para las especiales, el espacio comenzó a quedarle chico. Fue a ese proyecto que se sumó Juan, un asistente social que imaginó que chicos con discapacidades y pocos recursos podían aprender a armar sus bicicletas. Así, le propuso llevar a cabo el proyecto en dos lugares de Lomas de Zamora, en Ingeniero Budge y en la Escuela 584, en Fiorito.
“Ya tenemos 22 alumnos. La idea es que estos chicos con discapacidades y retrasos madurativos, que aún no adquirieron la lectoescritura, pero sí habilidades manuales, construyan sus propias bicicletas y luego armen las que donaremos. Así fuimos a Mendoza, Chaco, Corrientes, Buenos Aires, Santiago del Estero. La devolución que se tiene paga el trabajo de meses. Hay algunos que pasan toda la semana en la escuela porque el trayecto a pie hasta sus casas es de tres horas. En bicicleta, podría ser de 40 minutos”.
“De cada donación se traen un montón de historias. La que más recuerdo es de cuando fuimos al Departamento de Lavalle, en Mendoza. Era en el desierto lavallino, hacía muchísimo frío. Entre los chicos que veía, había una nena. En un momento se cae y se le parte el labio. Le sale sangre, y en vez de llorar, me mira y se ríe. A los segundos se va, no le importó nada. Ella se sentía feliz porque estaba andando por primera vez en una bicicleta”.
Explosión de vida
Sergio Expert: Administrador de empresas y coaching motivacional

Tenía 19 años cuando el estallido de una bala antigua de cañón mató a su mejor amigo y lo dejó sin una pierna. Después de varias cirugías y de luchar contra prejuicios propios y ajenos, no solo volvió a caminar: también pudo darle un nuevo sentido a su vida a partir de su experiencia.
De repente sentí una explosión. Mi cabeza impartía órdenes y mis piernas no reaccionaban, no había manera de moverme. Me arrastré hasta el jardín y ahí empecé a intentar lidiar con todo lo que estaba viviendo. Recuerdo la ambulancia yendo al hospital de San Isidro, el cuarto de emergencias. Nunca perdí la conciencia, libré una lucha interna para no desvanecerme. Llegué al hospital con mucha pérdida de sangre, estuve 48 horas con riesgo de vida. En terapia intensiva, me desperté con mucho dolor en la pierna, vi a mis viejos al lado con la cara transformada. De a poco, fui enterándome de las cosas: me habían amputado la pierna la noche del 11 de julio de 1986”.
“El tiempo pasó y, con mucho dolor, aprendí a encontrarle el lado positivo. Años más tarde, armé la ONG Explosión de Vida para ayudar a la gente a descubrir la posibilidad que todos tenemos de levantarnos y ser protagonistas de nuestras vidas”.
Sergio Expert tenía 19 años cuando, en una noche de mucho frío, festejaba el cumpleaños número 20 de su mejor amigo. Eran siete personas en una casa de Béccar, y por el clima, decidieron hacer el asado adentro. Cuando el asador agarró la parrilla notó que le faltaba una pata, así que usó un adorno que tenía colgado cerca de la chimenea para estabilizarlo. Ese adorno era una antigua bala de cañón vacía, sin munición, de la Segunda Guerra Mundial. La bala explotó y su mejor amigo murió.
“Mi primera reacción tras superar el riesgo de muerte fue el enojo. Me enojé con Dios, con mis amigos, con mi familia, con la vida. Sentía que lo que me había pasado era injusto, yo no me merecía eso, tenía solo 19 años y muchos sueños, planes, toda la vida por delante. Ese enojo lo combiné con el miedo a quedarme solo, a que nadie me quisiera, a no saber ni cómo iba a ser mi vida en el futuro, ni cómo iba a manejar mi cuerpo. Destilaba energía negativa”.
Una de las piernas de Sergio tuvo que ser amputada. Los médicos de San Isidro tomaron el riesgo de no amputarle la otra. Una vez estabilizado, lo trasladaron al Instituto del Diagnóstico, donde estuvo cuatro meses para recuperarse. Después del alta, permaneció internado dos meses en su casa. La pérdida de hueso tiende a achicar el cuerpo, por lo que le pusieron clavos y otros implantes para que no disminuyera aún más: perdió 12 centímetros de altura.
Expert consiguió viajar a Estados Unidos para atravesar una cirugía de reconstrucción de su pierna izquierda. Nadie podía asegurarle que fuera exitosa: tras 12 horas en el quirófano, le extrajeron parte de la cadera y mucho hueso, piel y tejidos. Estuvo un mes internado.
A los 19 años, antes del accidente, el sueño de Sergio era seguir jugando al rugby. Fantaseaba con tener una familia y recibirse. Seis meses después, lo único que deseaba era estar parado.
“En febrero de 1988, el médico me dijo: «Te voy a poner un yeso desde la punta del pie hasta la ingle y vas a poder pararte». Me puse feliz, pero también me dio miedo. Ya no tenía excusas, volver a caminar dependía de mí”.
“Un gran mentor para el cambio fue mi papá. Una vez, se me acercó con mucha tristeza y me dijo: «Es verdad que ya no hay vuelta atrás y que no vas a ser el mismo. Pero hay una cosa que vos tenés igual que nosotros y son las mismas 24 horas de los siete días de la semana. Usá la cabeza para hacer la diferencia». Me quería decir que siguiera estudiando, y así lo hice hasta recibirme. Hoy soy licenciado en Administración. Más adelante me puse de novio con una chica que conocí en un boliche . «Yo no te convengo», le dije. Años más tarde nos casamos y tuvimos un hijo. Después vinieron dos más”.
Sergio atravesó muchas situaciones adversas. Una novia lo dejó meses antes de salir de la silla de ruedas. En 2001, en el peor momento de la crisis, al primero que echaron de la empresa en la que trabajaba fue a él. Sus padres fallecieron en un mismo año. Sin embargo, esta última situación le provocó un clic en su vida laboral, y comenzó a armar charlas inspiracionales relacionadas con su accidente. La primera fue en septiembre de 2013, en el Teatro del Viejo Concejo, en San Isidro.
En estas charlas, Sergio Expert cuenta su historia a un público muy variado, desde clubes con chicos de 19 años hasta jubilados. Y también dio charlas en cárceles, donde la experiencia es distinta pero con la misma conexión.
“Siempre surgen un montón de disparadores, son muchos los valores que se exponen: hablo de la amistad, de la familia, de no bajar los brazos, de tener sueños, de estar conectado con la gratitud, de no victimizarse. Me importa que entiendan que el poder está en sus manos. No en lo que les pasó sino en cómo reaccionar ante eso. Hablo mucho de la importancia de pertenecer a algo, de disfrutar de lo simple. Muchas veces, estamos esperando para ser felices, repetimos «voy a ser completo cuando…», y el cuando nunca llega”.
“Mis charlas se llaman «Explosión de Vida» porque la palabra explosión no tiene una connotación específica. Explosión de bomba es negativo, explosión de vida es positivo. Me preguntan si no me hace mal, y para mí es lo contrario. No debemos dar nada por sentado. Es la manera de honrar a mis padres por todo lo que me dieron y sufrieron conmigo. Y ninguno de los dos supo que yo pude canalizar todo lo que me pasó”.
El lado oscuro de la ciudad
Horacio Ávila: Psicólogo Social y fundador de Proyecto 7

Arrastrado por la crisis de 2001, pasó cerca de una década en situación de calle. Llegó a pesar 41 kilos, sufrió un preinfarto y un accidente casi lo deja sin poder caminar. Hoy lleva adelante una ONG que asiste a quienes viven en la vía pública.
Era como una película de ciencia ficción: toda mi vida había desaparecido. Esa noche, en Congreso, me quedé dormido sentado por la angustia y el cansancio. A la mañana siguiente fue terrible. Creo que era octubre, yo tenía un suéter muy liviano, mi único abrigo. Sé que me despertó el sol a las siete de la mañana en Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen. En esos primeros momentos, todavía no tomás conciencia de que estás en situación de calle y de que no tenés adónde ir”.
Horacio tenía 39 años cuando alquilaba un local en el que trabajaba como tapicero. Su casa estaba ubicada al fondo y también era alquilada. En 2001, los materiales que usaba aumentaron el precio y no le alcanzaba para sostener el alquiler: el propietario lo aguantó dos meses hasta que le hizo tomar una decisión. Vendió lo que tenía, terminó los trabajos que pudo y, con ese dinero, pagó un mes de la deuda. Llegó a sacar dos pasajes para su hija y su ex mujer hacia Huerta Grande, Córdoba, donde estaba la casa de sus abuelos. A ellas les dio el resto del dinero.
Horacio se quedó en Buenos Aires pensando cómo revertir la situación. Le quedaban $12 en el bolsillo. Con lo que tenía fue a Congreso, se sentó en la plaza y estuvo un rato largo sin entender nada. Ahí, empezó a ver a mucha gente a su alrededor en las mismas condiciones.
“En aquel momento no me quería comunicar con nadie, sentía vergüenza. A quien le cuentes solo podés cargarlo con el peso de lo que te está pasando. No es fácil decir: «Che, no tengo adónde ir». No es una elección, es lo que sentís en el momento. Cuando llegó el frío empecé a pasarla mal. Aparecieron los amaneceres de vodka y de otras sustancias para evadirme, hasta que llegó un momento en el que hice un clic: o salía bien plantado de ahí o me quedaba para siempre. Y mi forma de salir tuvo que ver con un muchacho al que le decíamos el Colo. Era un tipo excelente, pero su problema con el abuso del alcohol fue absoluto. Un día entró en coma alcohólico y murió. Me hizo pensar que el día de mañana podía tocarme a mí. Y yo no quería morir”.
Horacio y sus 20 compañeros en situación de calle acordaron con el Hospital Ramos Mejía que podrían bañarse de noche en la guardia y lavar allí su ropa. Los médicos les regalaban las mermeladas y mantecas del desayuno, y siempre había una panadería que les daba algún pan del día anterior y un poco de agua caliente. Compraron un tarro de café, una leche en polvo, y a las siete de la mañana de cada día desayunaban con sus propios recursos. También decidieron buscar changas. Compraban cosas en el barrio de Once y se repartían para venderlas. Todo ese proceso de organización los cambió: de pronto, comenzó a existir una motivación.
“El 22 de diciembre de 2008 hicimos una huelga de hambre en Plaza de Mayo que duró ocho días, en ese entonces yo pesaba 47 kilos. Exigíamos políticas públicas de integración, capacitación, educación formal y no formal, emprendimientos productivos, tratamientos de adicciones serios y acceso a la salud. La huelga posibilitó que estos reclamos bajaran a la Presidencia de la Nación, a la Jefatura de Gobierno y a la Secretaría de Derechos Humanos. Todos se sentaron a hablar con nosotros y llegamos a un acuerdo. Conseguimos becas de capacitación en el Ministerio de Trabajo, salida laboral y una cobertura médica porteña. Fue el inicio de algo. La huelga de hambre terminó el día de la tragedia de Cromañón”.
En febrero del año siguiente, Horacio pesaba 41 kilos y tuvo un preinfarto. En el hospital, le dijeron que estaba difícil. “Al día siguiente de mi internación, aparecieron mis compañeros. Habían juntado plata para viajar y me habían comprado botellas de agua mineral. Algunas todavía las guardo de recuerdo. A los ocho días, volví a la ranchada de Plaza de Mayo. Me cuidé y ellos me cuidaban. Uno me buscaba comida sin sal, otro me tapaba si dormía”.
Unos meses después, Horacio se encontraba en Constitución cuando alguien lo empujó a las vías: se quebró un talón y se esguinzó el otro. Lo trasladaron al Hospital Argerich y le enyesaron los dos pies. Al enterarse, sus compañeros fueron a buscarlo con una silla de ruedas de oficina y lo llevaron hasta Congreso.
Quique y Andrés, dos psicólogos amigos de Horacio, se enteraron de lo que le había sucedido y se turnaron para darle un techo, primero en casa de uno, luego en la del otro. A Horacio esa situación lo hacía sentir incómodo y, por primera vez, aceptó la invitación de una mujer con la que estaba en pareja para pasar unos días en su casa. Lo que sería unas semanas se transformó en más tiempo.
“Al principio me costaba dormir en una cama. El silencio y la falta de luz no dejaban que me relajara. Los días que llovía me despertaba a las dos de la mañana con una angustia terrible, porque me había tocado dormir parado para no mojarme. Hoy vivo en San Martín con mi hija y con Ringo, mi perro. Ella está terminando la secundaria”.
Con algunos compañeros fundó Proyecto 7: una organización que trabaja con cerca de 400 personas en distintos barrios para mejorar la vida de las personas en situación de calle o, en su mejor versión, poder sacarlos de ese contexto.
“Lo que me ayudó a salir fue defender lo invisible, lo que nadie ve. Tenés que tener ganas de levantarte todos los días para seguir. En las mejores condiciones, la gente no sabe vivir. Ahora, solo tratando de envejecer tranquilo”.
Fuente: La Nación